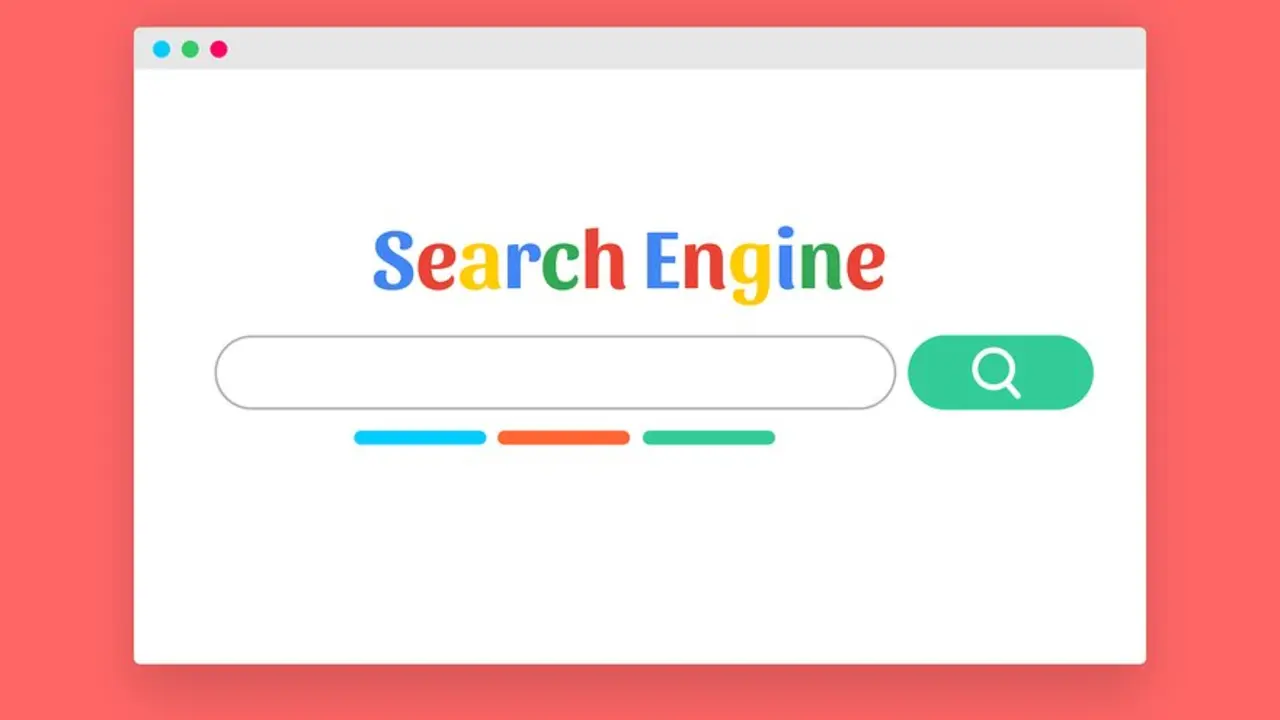Decisiones alimentarias: entre ciencia, educación y marketing

¿Qué significa el procesamiento de alimentos? ¿Cómo afecta a la salud de los consumidores? Estas preguntas abren la puerta a múltiples respuestas y reflejan una realidad preocupante: existe una gran confusión entre los consumidores españoles sobre qué implica realmente el procesamiento de los alimentos. Así lo revela una encuesta reciente de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), que pone de manifiesto las percepciones erróneas en torno a la alimentación en España.
Uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta es que una parte significativa de la población no sabe identificar con precisión qué es un alimento ultraprocesado. Esta confusión no es solo semántica: puede tener un impacto directo en las decisiones cotidianas de compra y alimentación.
¿Es correcto asumir que todo lo “procesado” es perjudicial? En los últimos años, el término ultraprocesado ha sido utilizado con frecuencia de forma imprecisa o alarmista. Al igual que conceptos como light, sin azúcar o bio fueron adoptados por la industria alimentaria como herramientas de marketing, ultraprocesado ha pasado a asociarse automáticamente con lo “malsano”. No obstante, como aclara Mercedes López-Pardo Martínez, secretaria de FESNAD y educadora en nutrición: “Un alimento procesado no es, en sí mismo, perjudicial para la salud”.
La generalización del término ultraprocesado y su connotación negativa lleva a ignorar su valor. Tal como señalan desde Fesnad, el procesamiento es una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad de los productos, conservar sus propiedades y reducir el desperdicio. Lo que, a su vez, permite responder a desafíos actuales en salud y sostenibilidad.
Lejos de ser peligrosas, muchas de las técnicas actuales permiten eliminar patógenos, reducir enfermedades de origen alimentario y asegurar el acceso a una alimentación segura y asequible para amplios sectores de la población. Como afirma López-Pardo Martínez: “Procesar también es cuidar: muchas de las tecnologías que utilizamos hoy salvan vidas al reducir riesgos y mejorar la calidad de los alimentos”. Es por ello que se debe prestar especial atención a no caer en generalizaciones, ni a demonizar, ni penalizar categorías enteras de productos que pueden formar parte de una dieta equilibrada.
Esta confusión no afecta solo a los consumidores. Cada vez es más frecuente que políticas públicas se formulen en base a una visión reduccionista de los alimentos, incluidos los ultraprocesados, pese a que no existe aún un consenso internacional sobre su definición. En el contexto de la epidemia mundial de obesidad y sobrepeso, los ultraprocesados se han convertido en chivos expiatorios, desviando el foco de problemas estructurales más profundos: inseguridad alimentaria, deficiencias en la prevención, escasa educación nutricional, entre otros.
Incluso organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud siguen promoviendo enfoques simplificados que, en muchos casos, no abordan adecuadamente la complejidad de la crisis alimentaria global. Un ejemplo ilustrativo es el sistema de etiquetado Nutri-Score, cuya implementación ha generado polémica por su débil respaldo en evidencia científica sólida y por inducir a errores de interpretación. El sistema ha sido particularmente criticado por penalizar alimentos tradicionales y culturalmente relevantes —como el aceite de oliva— que forman parte esencial de dietas reconocidas por su valor nutricional, como la mediterránea.
Más recientemente, la OMS lanzó la iniciativa “3 para el 35”, que propone, entre otras medidas, aumentar en al menos un 50% los precios de ciertos productos, entre ellos, las bebidas azucaradas mediante impuestos, de aquí al año 2035. Sin embargo, diversos expertos cuestionan estas acciones, ya que no existe una evidencia clara de que políticas similares hayan logrado los objetivos esperados en países donde ya se aplicaron.
En paralelo, los Estados miembros de la ONU —incluida la Unión Europea— se encuentran debatiendo un borrador que servirá como base para la cuarta Reunión de Alto Nivel sobre enfermedades no transmisibles (ENT). La resolución resultante establecerá las directrices que los Estados deberán seguir en la próxima década para combatir la obesidad. Lo que está en juego es, sin duda, de enorme trascendencia.
Ante este panorama, más de 230 científicos y profesionales de la salud de todo el mundo han enviado una carta a la ONU reclamando un enfoque integral y basado en evidencia para enfrentar el desafío global de la obesidad. En lugar de continuar promoviendo discursos simplistas o centrados exclusivamente en la responsabilidad individual, hacen un llamado a reconocer la complejidad del entorno alimentario, la urgencia de políticas educativas eficaces y la importancia de contar con información científica clara y accesible para la población.
Los firmantes subrayan que la lucha contra la obesidad exige un nuevo marco normativo “urgente, audaz y con visión de futuro”. Entre sus recomendaciones, destacan la necesidad de incluir la educación sobre estilos de vida saludables desde la escuela primaria —involucrando también a las familias—; promover dietas culturalmente relevantes y basadas en evidencia como la mediterránea, la nórdica o la atlántica; educar sobre el tamaño adecuado de las raciones; y regular la promoción de productos alimentarios para evitar mensajes confusos o engañosos.
En este contexto, cobra especial importancia el mensaje de la vicepresidenta de FESNAD, María Rosaura Leis Trabazo, quien subraya la necesidad de transmitir mensajes claros y con base científica. “Hoy más que nunca necesitamos una nutrición basada en la evidencia, alejada del alarmismo y centrada en el impacto real que la alimentación tiene en nuestra salud y en la del planeta”, sostiene.
Además, no puede pasarse por alto que no todas las personas acceden a los alimentos en igualdad de condiciones. Es por ello que la solución no pasa por imponer restricciones, sino por acompañar con políticas públicas responsables, herramientas educativas eficaces y opciones saludables adaptadas a cada realidad.
La lucha contra la obesidad y las enfermedades relacionadas no se ganará con prohibiciones, etiquetas alarmistas ni penalizando productos cultural o tradicionalmente significativos. Se ganará construyendo una relación más consciente, crítica y saludable con la alimentación. Porque el bienestar nutricional no depende de evitar ciertos productos, sino de integrar hábitos sostenibles, informados y culturalmente pertinentes. No se trata de castigar a los alimentos, sino de comprenderlos en su contexto y enseñar a elegir desde el conocimiento y el equilibrio. Solo así lograremos transformar verdaderamente el sistema alimentario, priorizando la salud sin excluir, sin estigmatizar y sin caer en el alarmismo.